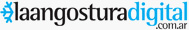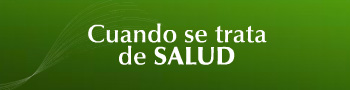Se realiza con motivo de los 300 años de la destrucción de esta misión que se cumplirá el 17 de noviembre. Se filma en escenarios de Villa la Angostura, la península Huemul, además de Castro y Achao, en Chile, con la participación de historiadores argentinos y chilenos.
Este fin de semana dio inicio la filmación del documental "La Misión Nahuel Huapi" que reflejará lo que sucedió en la actual península Huemul entre 1670 y 1717 por parte de los misioneros jesuitas.
El documental se comenzó a gestar en junio del año pasado y comenzó a filmarse el pasado fin de semana cuando un equipo de La Angostura Digital/AVC Noticias viajó a Chiloé, para entrevistar a los historiadores de Chile.
Durante el documental darán su testimonio el profesor Renato Cárdenas, ex Director del Archivo Histórico de Chiloé, quien colaboró en la investigación de Yayo de Mendieta en la búsqueda de la imagen original de Nuestra Señora del Nahuel Huapi.

También participó de esta primera etapa el escultor Milton Muñóz, Licenciado en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien explicó cómo trabajó durante dos años para hacer con las mismas técnicas del siglo XVI una réplica de Nuestra Señora del Nahuel Huapi, la cual fue entronizada en el 2004 en la catedral de San Carlos Bariloche.
Precisamente esta imagen que hoy se encuentra en la Iglesia de Achao, en Chiloé, fue la misma que en su momento recibiera el padre Nicolás Mascardi cuando inició la Misión a orillas del Nahuel Huapi en el siglo XIVV por parte del Virrey del Perú, el Conde de Lemos.

De este documental también participarán historiadores de Río Negro y Yayo de Mendieta, por Neuquén, además de vecinos que colaboraron con la investigación que finalizó en los archivos de la Compañía de Jesús en Roma, Italia, recuperando valiosos escritos originales de los jesuitas Nicolás Mascardi, Juan José Guillemo y Felipe de la Laguna, entre otros.
El objetivo de este trabajo de recopilación histórica es presentarlo en el mes de noviembre, precisamente porque el 17 se cumplirán 300 años de que un malón Puelche atacó la Misión, asesinado al Padre De Elguea y destruyendo todas las construcciones "hasta los cimientos" mediante un incendio de grandes proporciones, inusual para la época.

Sin embargo la imagen de Nuestra Señora del Nahuel Huapi fue sacada de la iglesia en llamas y se la cubrió con un cuero de caballo, debajo de los árboles, donde la encontraron la patrulla de españoles que llegaron anoticiados del brutal ataque a la Misión, aquel 17 de noviembre del 1717.
Cómo fue la historia
Mascardi conoce a la Reina Poya tomada prisionera
El proyecto de establecer una reducción jesuítica en la actual Patagonia Argentina, se consolida a través del vínculo que se crea accidentalmente entre el padre Nicolás Mascardi y un grupo de indios poyas, algunos documentos especifican más de treinta, entre hombres y mujeres, que son tomados prisioneros por los soldados españoles en una “maloca”.
La historia de la captura de estos poyas, entre los cuales se encontraba una indígena principal (cuyo nombre era Huangeluen: Estrella, pero se hacía llamar Reina) se remonta a 1666 cuando “habiendo ido a la provincia de Chiloé el general de ella, el maestre de campo don Juan Verdugo –como si su apellido calificara su condición- determinó hacer una entrada a tierra enemiga i que está de la otra banda de la cordillera, que es la tierra de los puelches, presumiendo que estaban rebelados contra las armas de su majestad. envió por cabo de la fracción al capitán Diego Villaroel como persona experimentada en la guerra, el cual tuvo buena suerte, que apresó alguna gente enemiga a su parecer, i entre ella algunos caciques i personas principales, entre las cuales se cautivó una india nobilísima, que llamaban reina, la cual había venido en aquella ocasión a ver unos parientes suyos, desde los confines del estrecho de Magallanes, i era de la nación poya, i mui estimada de los suyos, a quien llamaban la reina, por ser mujer de un cacique principal, no porque en realidad lo fuese, que esta gente bárbara i no tiene rei, más su autoridad, el señorío que tenía sobre los demás, i su presencia le había granjeado este nombre de reina”[1].
Al enterarse el padre Mascardi que en el fuerte de Calbuco –sur de Chile- se encontraban presos este grupo de indígenas se interesó en ellos, y comenzó un lento camino, no sólo para lograr su libertad, sino también para acercarles la palabra del cristianismo.
Mascardi se abocó a la defensa de los indígenas sin descanso y “pleito por su libertad y probó que no podían ser esclavos, con muchas y eficaces razones, en lo que se gastó algún tiempo, que en materia de defender a los indios era muy celoso y ponía todo empeño. Cuatro años le costó la victoria con repetidas cartas al Gobernador de Chiloé, al Gobernador de Chile, y al Virrey del Perú. Al fin salió con la suya, pero lejos de dejarlos ir de inmediato, los sacó de las prisiones donde estaban y los llevó a un lugar seguro y cómodo a fin de regresar él mismo en compañía de ellos, a sus tierras”.
La esposa del anciano cacique Poya que vivía a orillas del Nahuel Huapi , la “Reina”, se destacaba en el grupo pues era “una india de mucha autoridad y capacidad, a quien todos los demás respetaban y servían (...) la cual recibió con grande fe y piedad nuestra religión (...) y se hizo muy señora de los misterios de nuestra Santa Fe, recibiendo con grande efecto el santo bautismo. Y doliéndose de ver, que los de su tierra no conociesen a un Dios, mostraba grandes deseos de que el Padre fuese a convertirlos y comunicarles el bien, que a ella le había hecho (...) y lastimábase de ver que tantos millares de almas, como hay en aquellas inmensas llanadas se condenasen, por no tener un Padre que les diese a conocer el llamado del Cielo”.
Nicolás Mascardi, reconocido hoy como “El apóstol de la Cordillera”, en su ferviente anhelo por mejorar la comunicación con los naturales que habitaban en la actual Patagonia Argentina, escribió un catecismo, un confesionario y una gramática en lengua puelche. Si bien nunca se ha encontrado esta documentación, existen diversos escritos que así lo refieren, como la carta -detallada en el capítulo anterior- que le enviara el propio Padre Mascardi, el 30 de enero de 1669, al Procurador en Lima de la Provincia de Chile, José María Adame, donde expresa: “Ya he aprendido la lengua de los Puelches y hecho el Catecismo, Confesionario y Gramática de esa lengua. Dios Nuestro Señor y la Virgen Santísima y Nuestro Padre San Ignacio, y San Javier me acompañen y favorezcan”.
Rumbo al Nahuel Huapi
Liberados los Poyas del fuerte de Calbuco, decidió iniciar su tarea sobre la inexplorada tierra del otro lado de la imponente cordillera.
El día de su partida el Gobernador de Chiloé, hizo entrega al Padre Mascardi del grupo de Poyas liberados, pero tuvo miedo de que éstos se rebelaran contra el Padre, así como de los indios enemigos de Cúneo y de Osorno que solían interceptar aquellos caminos, razón por la cual insistió en enviarle una escolta de soldados “hasta llegar a la cordillera”.
De esta manera, finalizados los preparativos, partió lentamente la caravana. Al llegar al pie de la cordillera, Mascardi agradeció a su escolta y los invitó a regresar: “y se fue sólo con los indios confiado en Dios y puesto en sus manos, muy alegre por no tener que confiar en hombres, sino sólo en Dios”. Mascardi padecía por entonces con una dolencia en uno de sus pies, que lo hacía renguear y que acompañaría hasta el final de sus días.
Sobre su travesía menciona que “al embarcarse en la orilla occidental del lago Todos Los Santos, despachó tres indios para que, adelantándose, comunicaran de su ida con la “Reina” y los indios liberados, y al ir a ascender la Cordillera llegaron tres Puelches enviados por los caciques desde el Nahuel Huapi para ayudar al misionero a subir sus trastos, como él se expresaba después, eso es, sus cosas de uso privado, sobre todo el altar portátil y una estatua de Nuestra Señora”.
A medida que avanzaba en la difícil geografía cordillerana crecía su entusiasmo por llegar al “Gran Lago”. Al llegar al punto más alto del Paso Pérez Rosales lo recibió con sorpresa otro pequeño grupo de Puelches quienes traían consigo frutas y agua fresca para convidar al misionero en gesto de amistad y bienvenida.
Luego continúa con el relato sobre su llegada al Nahuel Huapi. Este sector –actual Puerto Blest en la Provincia de Río Negro- era el asentamiento natural de los Puelches quienes, como se mencionó, fueron los primeros en tomar conocimiento de su cruce por la cordillera. Sin embargo se habían agregado no pocos Poyas, cuyo hábitat era la costa opuesta del lago en la actual Península de Huemul, en la provincia de Neuquén.
El Padre Nicolás Mascardi observa sorprendido al llegar que “habían ellos erigido una cruz con muchos arcos, como si fueran antiguos cristianos, y luego que me desembarqué, vinieron a saludarme y dar la bienvenida los Puelches, y entre ellos uno muy viejo que traía por insignia una cruz en las manos, diciendo que era cristiano y que hacia unos 46 años que le habían bautizado en Chile”.
Puelches y Poyas, éstos últimos en mayor cantidad, se desvelaron “en dar señales de alegría y de regocijo, rodeando al misionero y curioseando entre sus cosas”
Los causas que llevaron al misionero a elegir este lugar para el asentamiento de la Misión, es porque allí tenía su sede la “Reina” Poya. Ella resultaría de gran ayuda para Mascardi y además, el sitio ( Península Huemul) se encontraba protegido naturalmente contra las posibles incursiones de los indios del poniente, como del oriente, así también los del norte, como los del sur.
Nace la Misión jesuítica “Nahuelhuapi”
Un vez que el Padre Mascardi construyera una “modestísima capilla”, en torno a la cual se ubicaron “las precarias casuchas de los primeros Poyas” empezó con gran fervor a instruirlos en la fe cristiana.
El Padre Diego de Rosales menciona que: “Todos recibían con afecto cuanto les decía el misionero, y ayudó mucho al apostólico Padre la “Reina”, que, como les dije, se hizo muy capaz a las cosas de Dios, y un apóstol que predicaba a los indios con gran fervor y admiración. Envió en su autoridad a llamar al resto de los Poyas (...) y vinieron de varias partes a oír la palabra divina, y los Poyas orientales vinieron de más de cien leguas, y estuvieron con el Padre y con la “Reina” hasta que se hicieron capaces de los misterios de la fe, y el Padre les predicaba, y sobre lo que él decía echaba la “Reina” el contrapunto y les hablaba con gran eficacia, elocuencia y señorío, oyendo todos con suma atención y admiración a aquella sabia Reina Sabá, que del oriente vino a oír la sabiduría de Salomón y volvió sabia a su tierra. Pidieron los Poyas con grande afecto el bautismo, y queriéndole el Padre dilatársele, le rogaron que no los enviase desconsolados, ni permitiese que se muriesen algunos sin bautismo, que sería grande sentimiento y le hacían cargo de aquellas almas”.
En este sacrificado apostolado lo acompañó la “Reina” de los Poyas quien trabajó duramente transformándose en una piedra fundamental para que su comunidad recibiera los Sacramentos a orillas del Nahuel Huapi.
Pero nada resultaría fácil para el jesuita italiano. Su fiel colaboradora, sorpresivamente, enfermó y en poco días murió: “seguramente desgastada su salud por el cautiverio y por la propia vida en medio del recio clima patagónico, además de su propia edad avanzada y por la dura faena de acompañar al misionero”. Se agravó su salud sin que el Padre pudiera administrarle los Santos Sacramentos.
La vida en la Misión jesuítica: siembran trigo y cebada
El trajín diario resultaba por demás sacrificado. Lo que escribiera el Padre Mascardi es coincidente con lo descrito por el jesuita Bernardo Havestadt –tiempo después al realizar su expedición a la región- quien detalló que “el alimento ordinario de estos indios son los caballos y las mulas inservibles, ya para montarlos o cargarlos; también las yeguas, que tienen en abundancia. Comen además guanacos (Lluan en lengua indígena), animal salvaje muy parecido al camello, excepto que carece de joroba y no sirve para llevar carga. También les gustan los huevos de avestruces”.
Sobre este tema vale resaltar la gran cantidad de guanacos existente, por aquellos años, en la región del Nahuel Huapi. Basta el ejemplo de que “con sólo dos días, a lo sumo tres de caza, tienen abundante carne para toda la semana, dedicándose el resto del tiempo al ocio”. De igual manera solían alimentarse con los huevos de avestruces “que había en gran abundancia y tamaño -hasta de un kilogramo- y, en oportunidades, era solo el alimento del día, por no tener variedad de alimentos en su dieta”.
“Los hogares de estos indios-en referencia a los Poyas y Puelches- están formados meramente por cueros de caballos, que llevan consigo a todas partes y cuando es necesario y donde sea los suspenden de sus lanzas, sea en forma recta, oblicua o transversal”.
Al finalizar el primer año de existencia la Misión “Nahuelhuapi” mejoraba considerablemente su aspecto exterior y los recursos para la vida de aquellos indígenas que se sumaban a la propuesta. Mascardi gastó gran parte del dinero enviado por el Presidente de Chile y el Virrey de Lima en la adquisición de arados y de simientes.
Se puede afirmar que el Padre les enseñó a arar y sembrar, tanto trigo (“cachillahue”), como cebada, pues él mismo escribió: “aquellos campos otrora cubiertos de pastos salvajes son ahora hermosos con ondulante trigo. (...) y todas las plantas usadas en Europa y plantadas en estos terrenos crecen felizmente y con toda opulencia, y proporcionan a su tiempo las deseadas legumbres, con las semillas correspondientes”.
Mencionan los documentos que en esta misión jesuítica se hicieron cultivos de maíz, quínoa (una planta de la que aprovechaban las hojas y granos), además de papa, calabaza, habas, cebada y trigo.
La papa se sembraba mediante un arado a tracción humana llamado “luma”, éste lo construían los jesuitas imitando los que utilizaran los veliches en Chiloé. Se formaba mediante dos varas de luma que terminaban en forma de espátula.
Mascardi cuenta que los Poyas salían dos o tres días a la semana a realizar sus cacerías “en busca de la caza con que se sustentan, que son en gran mayoría guanacos y avestruces, y en menor medida: zorros, chines, ñaques, o tigres pequeños, xuimas y quirquinchos, tortugas y chunanes que son como cabras montesas o ciervos pequeños, y leones aunque éstos sólo se hallan al pie de la cordillera (...) o sólo unos avestruces negros”.
Asentada la Misión, y considerando la recepción de los indígenas, inició el Padre Mascardi durante la época de menos frío –de septiembre a marzo- expediciones que duraban meses enteros. Estas ausencias, si bien no podían ser favorables para la marcha de la incipiente Misión, tampoco parecen haberla afectado en forma negativa.
En 1673 la Misión continuaba, lentamente, organizándose como la comunidad soñada por su fundador; era común oír hablar entre los otros miembros de la Compañía de Jesús del sacrificado progreso de esta lejano y solitario “pueblo católico”.
El primero en ser una comunidad estable católica en la historia de la Patagonia
Por entonces Mascardi le escribía al Rector del Colegio de Castro, Bartolomé Camargo, su alegría por estos avances: “...esa es Padres míos, la primera cosecha y primicias de la cristiandad, que toda se debe al particular patrocinio y asistencia de la Virgen Santísima Nuestra Señora (...) a quien ahora llamamos Nuestra Señora de los Poyas”.
Es de resaltar que esta Misión jesuítica no llegó a ser un centro irradiador de cultura como fue el caso de las misiones Guaraníes, pero de lo humano y lo divino participaron ampliamente los neófitos.
Debe considerarse que esta Misión llegó a contar “con poco más de doscientas almas en forma permanente, y más de tres mil que vivían en los alrededores del lago y su región de influencia”.
En una de sus extensas recorridas al sur el padre Mascardi fue asesinado en febrero del 1674 “los que le quitaron la vida fueron unos Poyas bárbaros que traían las narices agujereadas y con ellas unas chapas de metal y chequiras colgando, gente bárbara que no había oído la predicación del santo Padre, ni quería que anduviese por sus tierras enseñando la doctrina del Santo Evangelio. De los indios que iban con el santo Padre mataron a dos, y otros dos huyeron, que fueron un indio de Chiloé y el hermano del Cacique Manquehunai, quienes llevaron la nueva a Nahuel Huapi de la muerte del santo Padre y del Cacique amigo. Otro indio de Chiloé, de nombre Domingo, quedó cautivo y a media noche salió de entre los indios y enterró el cuerpo del santo Padre, que como son aquellos arenales muertos le fue fácil hacer un hoyo y echarle arena encima, y con el santo cuerpo enterró una cajita del ornamento, que la traía a su cargo y ayudaba a Misa al Padre todos los días, y la escondió de los bárbaros entre los pajonales, quienes ocupados en el demás despojo, no la vieron”.
No es posible con la documentación obrante en la actualidad, determinar con exactitud donde sucedió el asesinato del Padre Nicolás Mascardi. Sin embargo puede considerase como muy probable que fuera al norte de la actual Provincia de Santa Cruz (latitud 47°) en las vecindades del Río Deseado.
Posteriormente se comprobaría que, entre los indígenas que dieron muerte al Padre Mascardi, se encontraba el Cacique Antullanca, quien tendría otro grave incidente (1706) con los Padres Felipe de la Laguna y Juan José Guillelmo, jesuitas que luego se hicieron cargo de la Misión “Nahuelhuapi”.
Ante la muerte de Nicolás Mascardi y la falta de sacerdotes en el sur de Chile, se decide no enviar reemplazante y la Misión cae en un total abandono.
Se restablece la Misión “Nahuelhuapi” (1703-1717)
A principios de 1702 –veintiocho años después del asesinato de Mascardi- renace en forma concreta el objetivo de establecer la tarea iniciada por Mascardi en la actual Península Huemul. .
Así el 23 de agosto de 1703 el padre Felipe de la Laguna salió desde Santiago hacia la Misión “de los Poyas y los Puelches” en compañía del sacerdote designando como su compañero, el Padre José Manuel Sessa.
No sería nada fácil el camino a recorrer; de hecho las penurias comenzaron a pocos días de travesía cuando Sessa cayó gravemente enfermo. Imposibilitado de poder continuar, este sacerdote debió desistir del viaje y fue derivado, en compañía de dos indígenas cristianos al Colegio de Castro, en Chiloé.
Sobre este accidentado viaje el mismo Padre de la Laguna escribe en su diario “no puedo explicar las aventuras molestas y contratiempos que nos sucedieron, ni los trabajos que pasamos en casi doscientas leguas que anduvimos por caminos impracticables, atravesando torrentes y ríos, montes y bosques, sin socorros y sin guías, en una total falta de todas las cosas. Cayó enfermo mi compañero de una fuerte calentura en la mitad del camino, lo que me obligó a enviarle al camino más cercano, con algunos de los que nos acompañaban, y con eso me quedé casi solo, y abandonado en medio de estos indios feroces, a quienes el nombre español es tan odioso, que quien por desgracia cae en sus manos no puede librarse de su furor y crueldad; pero me sacó el Señor de todos estos peligros de un modo maravilloso, después de haberme juzgado digno de padecer algo por su amor en un viaje de casi tres meses, llegué, pues, con mucho aliento y salud al término deseado de mi Misión Nahuelhuapi”.
El 23 de noviembre de 1703 el padre Felipe, arribaba finalmente a orillas del lago Nahuel Huapi e iniciaría de inmediato su trabajo misionero entre las comunidades indígenas patagónicas refundando esta Misión jesuítica.
“Me recibieron los caciques (éstos fueron los Caciques Puelches Huepú y Bartolomé Canicura, y el Cacique Poya Maledica), los cuales “desocuparon un toldo, o sea un rancho armado con cueros de vaca y caballo”. Comencé erigiendo un altar debajo de una tienda, con toda la decencia posible, para mientras se edificase la iglesia. Visité a los principales del país, convidándoles a que viniesen a vivir conmigo para fundar un pequeño pueblo y para que pudiese ejercitar los ministerios con más fruto. Tuve el consuelo de ver a los más neófitos, bautizados en otro tiempo por el Padre Mascardi, asistir a los oficios divinos y a la explicación de la doctrina cristiana, con tal fervor, devoción y hambre espiritual, que puedo fundar grandes y sólidas esperanzas de su firmeza en la fe y sinceridad en sus promesas. Luego fui a consolar a los enfermos y ancianos, que no podían visitarme y bauticé algunos niños con el consentimiento de sus padres”.
También refiere su sorpresa por algunos indígenas que “habían sido bautizados, y le fue repitiendo así el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, y otras oraciones, como las preguntas y respuestas del catecismo, con tal precisión y claridad, que el Padre Felipe les iba escribiendo, cosa que le fue muy útil, por diferenciarse bastante de los araucanos, la lengua de aquellos pehuenches”.
El 20 de enero llega a la Misión Juan José Guillelmo, nombrado para reemplazar al Padre Sessa, quien se recuperaba de su enfermedad muy lentamente en Chiloé, recordemos, contraída en su viaje al Nahuel Huapi.
Construcción de la iglesia, casas y corrales
Escribe el Padre Felipe sobre los frutos que rápidamente se lograban pues “crecieron mucho con la llegada del Padre Guillelmo enviado por los Superiores para ocupar el lugar del Padre Sessa. Concertamos los medios más propios para establecer sólidamente nuestra misión y resolvimos que él se quedase en Nahuelhuapi para construir una pequeña casa y una iglesia”.
Tan sólo dos días después, Felipe de la Laguna en compañía de seis indígenas cristianos, inicia su viaje al Colegio de Castro para buscar “operarios, herramientas y otros objetos, para trabajar en la futura Iglesia y una casa”.
Una de las primeras actividades que realiza en la nueva iglesia, la cual había sido “adornada con decencia”, fue celebrar una misa donde entronó a la Virgen protectora de la Misión; es de hacer notar que se le modifica el nombre original por el de “Nuestra Señora de los Poyas y los Puelches”
La organización de la precaria Misión se basaba en las diversas actividades diarias que se planificaban para los indígenas que convivían en la Misión. El toque de campana marcaba el ritmo de las actividades religiosas. “Dos veces por día, a la mañana y al atardecer, el campanazo convocaba a todos los habitantes de la misión para acercarse junto a la Capilla para rendirle homenaje al Creador”. Entre una y otra ceremonia, mediaba el trabajo, que nunca podía exceder las siete horas.
Todas las mañanas se oficiaba una misa. Guiados por el Padre, en procesión y rezando, los indígenas marchaban al trabajo, y del mismo modo volvían por la tarde al concluir la jornada. Los domingos y días de fiesta religiosa estaban dedicados a los rituales impuestos por el credo. A los niños se les enseñaba a leer y escribir utilizando los textos sagrados.
Si bien es cierto que la cantidad de Poyas y Puelches que se sumaban a la vida en la Misión era mucho menor que la esperada, también debe destacarse que esta organización planteada por los misioneros de la Compañía de Jesús comenzaba a dar sus primeros frutos para vivir en comunidad.
La llegada a la Misión de ovejas y vacas, por primera vez a la Patagonia
Pese a su esfuerzo y dedicación, ese mismo año sufría la presión de un grupo pequeño -aunque muy agresivo- de indios Poyas (eran en realidad los denominados Poyas del Sur: Huillipoyas) que se oponían a la permanencia de extraños en sus tierras. Éstos estuvieron, en no pocas oportunidades, a punto de asesinar a los jesuitas.
El trabajo de evangelización no se limitó a la Misión exclusivamente, sino que los Padres recorrían enormes extensiones -a pie o a caballo- para visitar otras comunidades indígenas que vivían en la región del Nahuel Huapi, actuales provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Es aquí donde se realiza la incorporación, por primera vez en la Patagonia y mediante la gestión personal del Padre Guillelmo, de ganado vacuno a la Misión. Según el mismo jesuita “adquirió algunas vacas las cuales eran provenientes de lejanas pampas”. De inmediato “les explicó en el terreno los rudimentos elementales” y que hoy nos parecen inverosímiles.
Estos animales se adaptaron rápidamente a las inclemencias del invierno y superaron la mala experiencia vivida anteriormente al querer incorporar ovejas que no alcanzaron a cumplir un año en los corrales de la Misión.
Anteriormente se había traído desde Chiloé unas 30 ovejas- hoy símbolo de la Patagonia- pero no soportaron el primer invierno y una intensa nevada, sumado a la falta de acopio de comida para los animales, hizo que murieran en su totalidad pues los animales estaban acostumbrados a la intensas lluvias del sur de Chile, pero no a las nevadas y las condiciones extremas que esta condición climática produce.
El Padre Guillelmo demostraría su fuerza de voluntad y su firme convicción por mejorar el estilo de vida de “sus” Poyas y Puelches. Se dedica ”a concluir la iglesia y la casa para los cuatro sujetos de que estaba dotada, a saber, tres Padres y un Hermano coadjutor, y terminada esta obra emprendió de nuevo su proyecto de descubrir el camino de los Vuriloches. Con la certeza de que realmente existía, redobló esta vez los esfuerzos”.
Guillemo fue envenenado por el cacique Manquehunay que acusó a los jesuitas de traer las enfermedades por la visita de la “Señora”, en referencia a la Virgen que las machis culpaban de varias epidemias de disentería que se produjeron en la región y que tuvieron una alta mortalidad entre las comunidades Poyas y Puelches – aproximadamente un cincuenta por ciento entre la población- , pero también se lo acusó de hacer público el “Paso de los Vuriloches” que según los Poyas y Puelches permitiría las malocas de los españoles para tomarlos como esclavos, contra la voluntad de los jesuitas que se oponía a estos ataques.
Tras convidarle chicha envenenada el Padre Guillelmo regresó a la Misión y reanudó sus actividades en forma normal. Sin embargo, sólo dos horas después “experimentó los malignos, y mortíferos efectos de aquella emponzoñosa bebida, sintiendo una extraordinaria relajación de su estómago, que no le dejaba retener el alimento, y sobreviniéndole tan violentos vómitos, con arcadas, y ansias tan continuas y mortales, que no lo daban tregua para descansar un punto. A esto se llegaba hallarse en sumo desamparo sin tener un compañero con quien consolarse y que le administrase los Santos Sacramentos de la Iglesia, que sumamente deseaba recibir, ni remedio con que buscar algún alivio, ni menos quien le pudiese aplicar: sólo Dios era su consuelo en aquella soledad conformándose muy alegre con su Divina voluntad, pronto a padecer mayores angustias, y la misma muerte”.
El padre Juan José Guillelmo murió el 19 de mayo de 1716 a los 43 años de su edad.
De igual manera el padre Felipe de la Laguna también fue asesinado, utilizando veneno en la chicha, en este caso por el cacique Calihuaca y recuerda “advirtió que aquel leve amargo pasaba a realidad de grave dolencia, i así con prontitud dijo misa con ternísima devoción, como quien ya sabía que era la última, y luego se recostó en su cama que siempre había sido un cuero de vaca desde que entró en esta misión”.
El Padre Felipe de la Laguna, descansa, aún hoy, en ese mismo sitio de la imponente cordillera andina, pues ”le enterraron en el mismo lugar donde pusieron una cruz, i dieron la vuelta a la Misión a dar parte de este inopinado suceso; que la prisa con que le arrebató el mal, nos da también indicios de que el achaque fue causado de algún oculto veneno”.
Ataque y destrucción total de la Misión
Durante el año 1716 estuvo algunos meses el jesuita Bernardo Cubero colaborando con la Misión pero luego fue reemplazado por el Padre Arnold Jaspers, dato que no resulta menor pues fue quien tuvo una importante participación en la recuperación y futuro destino de la imagen de la Virgen de los Poyas y los Puelches.
A la historia de la Misión se suma el Padre Francisco de Elguea, fue el más joven de los que dieron su vida en la Misión Nahuelhuapi, pues no contaba más de veinticinco años cuando fue destinado a la Misión y murió durante el malón que destruyó por completo las instalaciones que había comenzado bajo tan buenos auspicios con el Padre Nicolás Mascardi en 1670.
La Misión fue atacada en tres oportunidades por los Puelches “disidentes”, pero fue en la tercera donde se consumó con tal brutalidad y eficiencia que determinó su destrucción total.
En 1717 la Misión se encontraba en pleno apogeo de organización y funcionamiento como tal. Además de las construcciones realizadas: la Iglesia, la casa de los padres, los corrales, un gran establo, y las viviendas para las familias indígenas que habían decidido radicarse en la Misión –en total unas doscientas personas aproximadamente- , se encontraba el objetivo, por parte de la Compañía de Jesús, de mantener el nivel intelectual de los Padres allí designados.
Prueba de ello era la importante biblioteca que se ubicaba en la casa de los Padres que contaba con más de trescientos libros, ente ellos manuscritos importantes de los jesuitas que allí habían pasado sus años, como el caso del prolífero escritor Juan José Guillelmo.
El 13 de noviembre de 1717, se presentó un grupo de Poyas quienes, regresando de una jornada de caza con poco éxito pues “habían ido los indios a cazar y a buscar vacas a las pampas de donde volvieron vacíos, sin conducir vaca alguna, o porque no las hallaron o tuvieron algún otro encuentro que le impidieron su conducción, como suele suceder”. Se dirigieron entonces al joven jesuita exigiéndole “les diese vacas que carnear, puesto que por el mal resultado de la cacería no tenían que comer”.
El joven jesuita se excusó diciendo que “no podía disponer de los bienes de la casa por no ser Superior de ella; que aguardasen a éste pues luego habría de llegar y dispondría como hallase conveniente. Repitiendo aquellos sus instancias, les advirtió con moderados términos que las vacas eran el sostén de los Padres, de las personas de su servicio y demás dependientes de la misión como los niños y niñas que se educaban en ella; que si las daban no tendrían con qué mantenerse en adelante por no saber ir a cazar como ellos, ni poderlo hacer en razón de los ministerios espirituales a que por su estado estaban consagrados de continuo. En vano se esforzó en desengañar a los indios, y hacerlos entrar en razón porque no lo pudo conseguir en modo alguno. Estos cesaron de rogarle, más por desistir de su demanda se retiraron. Más no para ir al monte a buscar su acostumbrado sustento, sino para ir a combinar su plan de destrucción y barbarie. Partiéronse, en efecto, sumamente enojados diciendo con enfado y altanería: “Si los Padres no nos dan lo que necesitamos, ¿de que no sirven?, ¿para qué los queremos en nuestras tierras si no nos dan de comer?, ¿para qué nos prediquen que no nos emborrachemos, que no tengamos más que una mujer, y otras cosas que de nada nos sirven para remediar nuestras necesidades?”
Una vez organizado el plan de ataque, el Cacique Manquehunai llamó con engaños a Juan “el inglés” -a quien temían enfrentar porque tenía un arcabuz - invitándolo a venir para “unos negocios que le convenía”. El joven acudió confiado y, sorpresivamente, mientras se encontraba sentado conversando, fue atacado por la espalda mediante certeros flechazos y posteriormente rematado a bolazos.
De inmediato se dirigieron a la Misión –era un grupo que no superaba los cuarenta indígenas- integrando un violento malón que tomó por sorpresa, tanto a los mismos poyas que allí habitaban, como al sacerdote Elguea que no atinó ni siquiera a defenderse “asesinaron con las mismas bolas y flechas al Padre Francisco de Elguea y a un indio chilote con su mujer, y además se llevaron cautivos porción de indiecitos e indiecitas que los Padres había rescatado del cautiverio y criaban cristianamente en la Misión”.
El Padre Francisco Enrich relata “enseguida saquearon completamente la Casa y la Iglesia sin perdonar cosa alguna, excepto la imagen de María Santísima, que sacaron a la orilla de la laguna, y despojándola de sus ricos y vistosos vestidos la dejaron cubierta con un cuero de caballo. Para colmo de tan sacrilegios atentados prendieron fuego a los edificios que ardieron completamente, y con ellos el cuerpo del Padre Elguea. Habiendo tomado los indios ocasión para darle la muerte por no haberles querido entregar las vacas, le quitaron los honores de martirio ante los hombres, más por ventura no se los quitarían delante de Dios, que sabe si obraron o no en odio de la Fe, y para deshacerse de los misioneros, que reprendían su conducta silenciosa y procuraban reducirlos a la vida cristiana”.
Fue la destrucción total, y el fin de la Misión jesuítica. Esto aconteció el 14 de noviembre de 1717.
Sale ilesa del incendio la “Virgen de los Poyas y los Puelches”
Debe resaltarse un hecho que lograría mantener viva la historia a través de los siglos. Este es el milagro de la supervivencia de Nuestra Señora de los Poyas y los Puelches que no es destruida en el incendio que arrasó todas las construcciones “hasta los mismos cimientos”; salvándose intacta. “Sólo la imagen de la Virgen, “la señora española”, por el objeto de su instintivo respeto y temor, la sacaron junto a la orilla del lago”.
La imagen fue recuperada tres meses después por una patrulla de 86 soldados españoles que llegaron desde el fuerte Calbuco tras conocerse la noticia del brutal ataque y trasladada a la Iglesia de Achao, en Chiloé, cuya iglesia fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
En cuyo honor Exequiel Bustillo construyó la Catedral de Bariloche y la rebautizó “Nuestra Señora del Nahuel Huapi”.
Tras varios años de investigación quien esto escribe logró encontrar la imagen original, enviada al padre Nicolás Mascardi por el Virrey Conde de Lemus , del Perú, y se realizó una réplica por una artesano chilote que se entronizó en la Catedral de Bariloche donde hoy se expone junto a su rica historia.
Yayo de Mendieta
Villa la Angostura